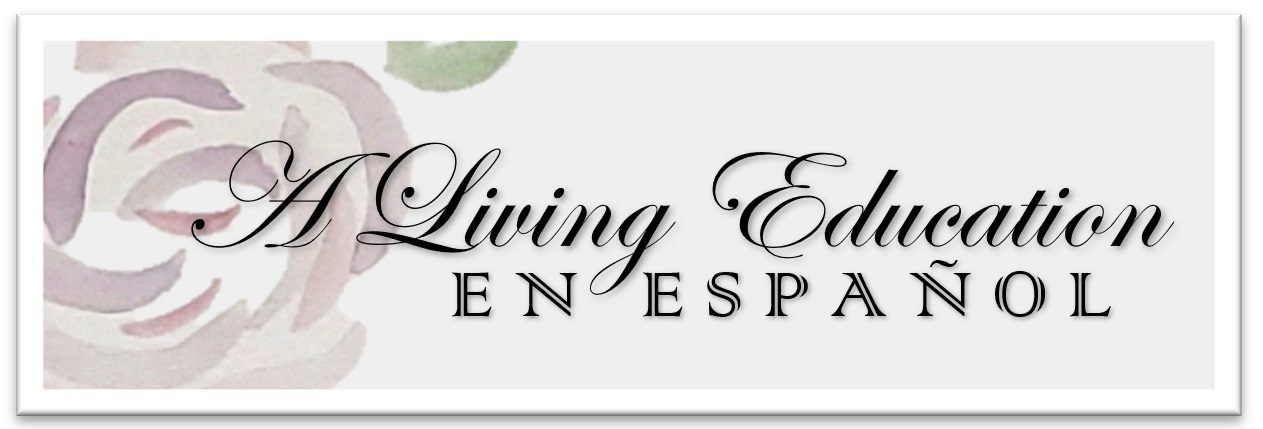Estos días en los que aún gozo de ver a mi hija menor armar sus mundos imaginarios en la sala, tomando posesión de todo cuanto sea necesario para suplir sus maravillosas ideas e inventos, notaba cuánto tiempo invierte un niño precioso y hábil en armar todo un mundo tan real para el ojo adulto, pero tan fantástico para el pequeño arquitecto que lo ha diseñado. Fue agudizado ese pensamiento al llegar la noche y la hora de organizarnos para un nuevo día; este tiempo implica recoger y regresar todo a su lugar, y justo en ese instante se refleja una agonía interna en el pequeño rostro algo decepcionado por tener que abandonar todo un trabajo arduo de imaginación y construcción. Me preguntaba cuántas veces como adultos miramos con empatía y respeto el «trabajo» de la infancia, y valoramos con seriedad sus quehaceres.
El siguiente artículo de la Revista de las escuelas de la Srta, Mason me confirmó este sentir, y termina con unas palabras maravillosas para meditar y atesorar en nuestros corazones sobre la sublime infancia.
Amy Dora Percy Williams quien escribió poesía y novelas policíacas y románticas bajo su nombre de casada: Sra. Fred Reynolds. En 1899, cuando escribió este artículo, sus tres hijos tenían 11, 10 y 7 años, y su libro «An Idyll of the Dawn» (Idilio del alba) sobre su infancia, acababa de publicarse. Ver anuncio. (Nota agregada por Ambleside Online)
The Parents’ Review
A Monthly Magazine of Home-Training and Culture
Edited by Charlotte Mason.
«Education is an atmosphere, a discipline, a life.»
______________________________________
Cuando Era Un niño Pequeño
por la Sra. Fred Reynolds.
Volumen 10, 1899, pg. 153
Muy atrás, muy atrás, más allá del dorado glamour de la mañana de mi infancia, se encuentra la niebla nacarada del amanecer.
¡Qué pequeña era la distancia que la mirada asombrada podía alcanzar! ¡Cuán grandes, también, todas las cosas se asomaban a través de la bruma circundante! Caras extrañas y elevadas, a veces salían de ella; nos sonreían o fruncían el ceño, y volvían a desaparecer tan repentinamente como habían aparecido. No les hacíamos mucho caso: no tenían un papel real en nuestro pequeño mundo; aunque había veces en que uno u otro de estos seres sombríos se distinguía mejor, entrando en el círculo encantado, y jugaba con nosotros. Aquella gente grande era muy agradable al jugar. Recuerdo en especial a un primo mayorcito (creo que de unos catorce años) que, junto con un mantel verde oscuro, se convertía en el más divertido y «terrible» de los osos.
Pero nunca se quedaban mucho tiempo, siempre los llamaban, tarde o temprano, para algún fastidioso asunto de «mayores» y nos dejaban. Pobrecitos, nos daban lástima. Acababan apenas de entrar en calor y acomodarse cuando tenían que abandonar toda diversión. Nunca les echamos mucho de menos. Las pequeñas cosas parecían tan grandes en aquellos días: la floración de una prímula, el hallazgo de un juguete perdido de hacía mucho tiempo, un penique entero para gastar en la tienda del pueblo… y he aquí que el mundo estaba a nuestros pies.
Compadezco de todo corazón a cualquier niño criado en una ciudad. No es sólo que sus tiernos oídos no hayan captado el sonido del arrullo de la Naturaleza; no es sólo que sus pies se hayan arrastrado por caminos endurecidos hechos por el hombre, en lugar de por el verde y dorado de la siembra de Dios; no es sólo que se haya perdido para siempre la dulce comunión de las bestias, nuestros hermanos, y de nuestras hermanas, las aves; y que la llave de hadas que abre el mundo de las flores nunca pueda ser suya; sino que además nunca ha conocido la infancia, por así decirlo, de las cosas inanimadas. Se ha movido desde el principio en un mundo de adultos, un mundo de teatros, conciertos, fiestas elaboradas, carruajes que ruedan suavemente, preciosas tiendas llenas de maravillas.
Estas cosas no constituyen la infancia. No. Si quisiera situar a un hijo predilecto en el entorno que mejor se adapte a su naturaleza infantil, evocaría para él un pequeño y tranquilo pueblo de Buckinghamshire, tal y como era hace un cuarto de siglo.
Estaba enclavado en una soleada hondonada; las colinas coronadas de hayas lo mecían suavemente en sus brazos y le cerraban el paso al ajetreado mundo exterior. Un pequeño arroyo corría a través y alrededor de ella; una ruidosa colonia de pájaros y una silenciosa abadía la conectaban por igual con el pasado. La vieja iglesia de pedernal y torre cuadrada lo vigilaba. Diez largas millas lo separaban de la estación de ferrocarril más cercana. Una vez al día – ¿O era una vez a la semana? -, el autobús de Wendover se arrastraba por las calles del pueblo, depositando variados paquetes, o tal vez algún pasajero somnoliento, en el Old Nag’s Head.
Todas las casitas de High Street tenían plantas en las ventanas, brillantes y lustrosas, cortinas de muselina inmaculadas y umbrales pulcramente blanqueados. Aquí y allá, anunciaba una tienda, la ventana ligeramente inclinada o abultada, con unos pocos, muy pocos artículos de un tipo u otro, sujetos con alfileres. No tengo recuerdos claros de ellos, salvo el de la viuda Green.
La viuda Green vendía cintas de colores brillantes, sombreros de paja -una industria nativa-, percal de olor fuerte, franela y elástico. También vendía abalorios, a un penique el dedal lleno; pero lo que realmente arrojaba un halo alrededor de su tienda lo bastante brillante como para hacer que resalte claramente en mi memoria a pesar de las brumas del tiempo, es el hecho de que el suyo era el único emporio del pueblo donde se podían conseguir juguetes de cualquier clase. No sé -estas cosas estaban más allá de la filosofía de la época- si su viudez confirió a la señora Green un patente de monopolio, lo cierto es que nunca esperamos juguetes en otro lugar y, con toda seguridad, nunca los encontramos.
Pero en los alrededores de su modesta tienda, incluso cuando no teníamos un céntimo, nos encantaba quedarnos, porque había muñecas sólo de las variedades de un penique y seis peniques -sus clientes no solían ser de la clase millonaria-; también había Arcas de Noé, y rompecabezas y caballos grises, que aún conservaban un tenue y delicioso aroma a pintura de los lejanos días de su juventud; además de todo esto, había una buena muestra de artículos muy deseados, todos y cada uno de los cuales se podían comprar por un penique. Pero entonces un penique era una moneda grande y pesada en aquellos días y llegaba hasta incomodar la palma de un pequeño guante húmedo.
Es cierto que la mayoría de los juguetes estaban un poco deteriorados, ya que muchos de ellos habían soportado el sol y la humedad de muchas estaciones, verano adentro e invierno afuera, en el pequeño escaparate cerrado y sin ventanas; pero éramos clientes cautelosos y mirábamos una compra desde todos los puntos de vista antes de cerrar un trato. Sí, por viejo que fuera, el querido pueblecito estaba aún en su infancia. Allí no había prisa ni inquietud. Las estaciones eran los únicos cambios; las cunas recién llenadas o las tumbas recién cubiertas de césped, los únicos acontecimientos, a no ser, claro está, que de vez en cuando se celebrara una fiesta de bodas que llenaba a rebosar la freiduría del pueblo y conducía con creciente alegría de una a otra de las numerosas viejas «Barley-Mows» y «Half-Moons» de la vecindad.
No les hicimos mucho caso, no eran nada para nosotros. Nuestro mundo, por el momento, estaba limitado por la recién comprada mantequera de madera en la que, en la próxima fiesta de la hora del té, la leche de verdad se convertiría en algo parecido a la mantequilla, o por la muñeca Peggy, de cabeza grande y facciones pequeñas, en torno a cuya angulosa desnudez unos lastimeros deditos habían envuelto un mugriento pañuelo de bolsillo.
Nos gustaban mucho las Peggies. Por supuesto, no contaban como niños ni compartían los derechos de nuestras numerosas familias de muñecas de verdad. Eran una clase aparte, pero muy apreciadas por ello. Eran tan adaptables; si se las equilibraba con cuidado, podían mantenerse en pie; soportaban cualquier cantidad de golpes duros con imperturbable buen humor; incluso se las podía dejar fuera en el montón de leña o debajo del pajar durante toda una noche de rocío veraniego sin que sufrieran daños apreciables ni perdieran perceptiblemente el respeto por sí mismas. Eran excelentes amigas nuestras, al igual que Rose y Milly, los caballos de madera sin pintar, con tiras de papel rojo y negro engomadas a modo de arneses, pero con cadenas de verdad para sujetarlos al carro de heno que arrastraban. Nunca recuerdo a Rose con cabeza, pero a pesar de todo tenía mucho carácter en su redondeado cuerpo de madera y sus cuatro patas rectas; en cuanto a Milly, había conservado su cabeza y su velluda crin negra, pero había perdido muy pronto sus dos ruedas delanteras, lo que la obligaba a avanzar de una manera espasmódica que siempre pensamos secretamente que estaba un poco mal educada.
Ya he hablado en otra ocasión de Bessie, sin la cual, me parece a mí, la infancia habría sido algo superficial e imperfecto. Bessie nunca fue para mí un juguete, siempre fue algo misteriosamente aparte. He hablado también de la Casa Negra y del campo de heno, pero nunca pienso demasiado en la calle Green Street uno de los lugares más fascinantes de mi primera infancia.
Su encantador recinto se encontraba justo detrás de la puerta de nuestro jardín; de hecho, era el único acceso a nuestra casa. La calzada estaba cubierta de la hierba más suave y verde, al igual que el alto ribazo que delimitaba un lado. Allí, pequeños manojos de campanillas, «campanillas de hadas» era nuestro nombre más musical, se mecían con la brisa, irregulares manchas de trébol se mostraban amarillas entre el verde, y grandes y mullidos cojines de tomillo silvestre eran agradables al olfato, suaves y dóciles para tumbarse sobre ellos. Aquí y allá, bajo los mechones de flores, había pequeños huecos en la orilla, de los que unos dedos atareados podían sacar arcilla rojiza húmeda, agradable al tacto y flexible al pulgar, que podía moldearse para hacer hombres de barro o, mejor aún, ladrillos de verdad, que podían endurecerse al sol. Me gusta pensar en la pequeña y ansiosa niña que era yo, excavando en los pozos de arcilla en miniatura; el suave y dulce aroma del tomillo bajo ella, el cálido sol llenándola de inconsciente satisfacción; el ritmo de la naturaleza a su alrededor, el zumbido de los insectos, el lejano canto de la alondra, el continuo y tenue movimiento de la vida que eran «las hierbas hablando»; Y de vez en cuando la niña levantaba la cabeza de su tarea autoasignada de ladrillos y miraba directamente hacia arriba por la orilla sombría, y en la cima atrapaba algunas altas, blanqueadas, flores de hierba del año pasado, iluminadas por el sol contra el claro azul del cielo, que azul parecía ¡oh! la niña se llenaba de una paz perfecta. En esos momentos saboreaba la felicidad consciente. No sé si era el color en sí mismo, o la luz en sí misma, o la cercanía o la distancia, o el misterio o la comprensión, lo que envolvía aquel banco en sombra con las pocas espigas de hierba iluminadas por el sol contra el azul. Sólo sé que en esos momentos el niño se sentía elevado… elevado… el mundo se ensanchaba. Pero, ¡oh! qué pronto volvía a estrecharse.
Una llamada autoritaria de la niñera, una repentina conciencia culpable de haber manchado un vestido limpio de verano, y la gloria se había ido, una nube había cubierto el sol, los miembros estaban acalambrados de estar sentados quietos, los ladrillos estaban mal formados y no se habían endurecido. Era un mundo muy ordinario, bastante problemático, por el que trotaba una niña cansada que se esforzaba llorando por explicar a la niñera, a cuyas faldas se aferraba, que no se pueden hacer ladrillos sin mancharse con el trabajo, y que la hora de cenar siempre llega demasiado pronto, y es una trampa y un engaño desde todos los puntos de vista.
Pero durante todo ese tiempo la gloria había sido suya, y volvería repentina y preciosamente. En una tarde húmeda, tal vez, o en momentos de castigo, sentada en el taburete del arrepentimiento, solitaria, proscrita, desterrada de todas las alegrías, de repente, volvía: la orilla sombría, las campanillas que asentían, las pocas hierbas iluminadas por el sol, y la intensidad del claro cielo azul, y como por arte de magia, todo el lúgubre entorno desaparecía, el desierto florecía como una rosa.
Recordando ahora aquellos días de infancia, con su sol radiante y sus tormentas repentinas -y es bueno que todos recordemos, y especialmente nosotros los padres, que no nos atrevemos a perder ninguna oportunidad, por pequeña que sea, de comprender mejor las almas infantiles que tenemos a nuestro cuidado-, recordando, me parece que los niños siempre fuimos felices cuando estábamos solos.
Lejos está mi intención deducir lo contrario. Sé bien que gran parte de nuestra felicidad se debía directa o indirectamente al cuidado de los «mayores». Pero siempre había una sensación no reconocida de inquietud en su compañía; una sensación de inseguridad en el suelo bajo nuestros pies; un pasatiempo se interrumpía tan a menudo a causa de un ligero accidente con la ropa; un juego se interrumpía tan a menudo en la mitad, el libro se cerraba frecuentemente sobre la historia inacabada; en cualquier momento existía la posibilidad de que alguien de nuestro grupo hiciera o dijera lo que no debía hacer o decir; éramos conscientes de comportarnos bien; estábamos obligados a pensar antes de hablar. En resumen, no éramos naturales.
Pero cuando la puerta de la guardería estaba bien cerrada y los pasos de los mayores y las voces de los adultos se retiraban sonando cada vez más débil por las escaleras, las cosas volvían a su aspecto normal. Los juguetes más viejos y sucios podían salir de sus escondrijos sin temor a comentarios despectivos; los juegos más tiernos no se consideraban indecorosos; uno podía incluso tumbarse de cuerpo entero en el suelo, con los codos apoyados en la alfombra de la chimenea, la barbilla entre las manos, sin hacer absolutamente nada, y la ley no escrita de la guardería, consagrada y considerada sagrada entre nosotros, protegería nuestro cuerpo de los ataques y nuestra mente de las interrupciones. No había nadie que dijera: «No te quedes ahí ocioso, ¿no puedes encontrar algo que hacer?.»
Ese fue el error que cometieron. Lo que está creciendo no siempre necesita hacer, hay veces en que sólo se requiere ser. Y la lección que mis ojos, más tenues, ¡ay! en tantos aspectos que los claros ojos infantiles de antaño, pueden ver escrita con claridad en aquel lejano recuerdo es ésta: Dad a los niños tiempo para crecer. Dales tiempo para pensar. Recordad las palabras del poeta: «Los pensamientos de la juventud son largos y extensos pensamientos». La obediencia debe enseñarse; la disciplina debe forjarse; el aprendizaje debe inculcarse. Sin embargo, encuentra tiempo, haz tiempo, si es necesario, quítale tiempo a otras cosas, para que el niño, o mejor aún los niños, puedan tener sus temporadas libres de las restricciones de los adultos. Su felicidad será más plena, su naturaleza más dulce, su desarrollo más seguro en los tiempos que se encuentren desprevenidos. Su nivel moral se elevará considerablemente por la confianza no reconocida pero apreciada que se deposita en ellos; y sobre todo conservarán durante un período más largo -quizá, en cierta medida, toda su vida- el espíritu infantil que, por precioso que sea, corre un gran riesgo de perderse para siempre en la prisa moderna de la vida, el afán de sobresalir, la lucha por el primer puesto. Una marea inquieta en la que incluso los niños pequeños y los parlanchines entre nosotros con sus «bailes de disfraces» y «exhibiciones escolares» corren el riesgo de ser arrastrados, perdiendo en el presente su derecho de nacimiento a la felicidad tranquila, y en el futuro a un recuerdo que debería haber endulzado y purificado todas sus vidas.
Referencias:
Tomado de la página Ambleside Online. Texto Original